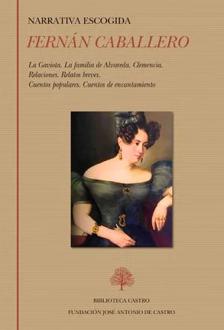Se hacía llamar Fernán Caballero y agitó la narrativa española a mediados del XIX. Era leído con interés por el público y elogiado por críticos como pionero de un género entonces incipiente: la novela realista. Pronto se supo que aquel ‘caballero’ era en realidad … una mujer. Tras esa nueva firma se escondía Cecilia Böhl de Faber (1796-1877), hija de un comerciante alemán apasionado por la cultura española y de una gaditana ilustrada. Decidió esconderse tras un seudónimo masculino para evitar el rechazo de la crítica o ser ridiculizada como una ‘literata’, que es como en la época llamaban a los snobs bigotudos de hoy. Aunque escondida tras esa máscara, fue su voz femenina la que inauguró la modernidad en las letras españolas durante la transición del romanticismo al realismo. Razones no le faltaban a la Biblioteca Castro para rescatar su obra esencial en el volumen ‘Narrativa escogida. Fernán Caballero’, en una trabajadísima edición de Enrique Rubio Cremades.
Con ‘La Gaviota’ (1849), la obra con la que abrió la senda de la novela realista en España, se adelantó en varios años a los ‘Episodios Nacionales’ de Galdós o las primeras novelas de Pereda. En ella, narra la vida de gentes sencillas; es un relato entreverado de refranes, romances y cuadros populares. La historia de Marisalada, con su fulgurante ascenso y su derrumbe final, acabó siendo un aviso contra la ambición desmedida y la vida corrupta de la ciudad frente a la inocencia de la aldea. Obras como ‘La familia de Alvareda’ y ‘Clemencia’ la consolidaron como precursora. Su método consistía en trasladar al papel lo escuchado en los pueblos andaluces. Llegó a proclamar que no era más que «un vulgar daguerrotipo» de la realidad, «una cotorra campesina». Su materia prima eran las historias, refranes y cuentos que recogía de viva voz y luego convertía en novela. Con esa fórmula logró unir la crónica de costumbres con la estructura de la novela moderna.
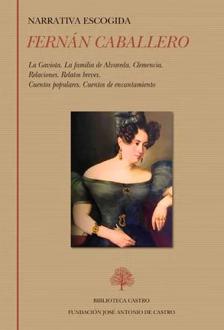
-
Autor
Fernán Caballero -
Editorial
Biblioteca Castro -
Precio
55 euros -
Número de páginas
934
La vida de Fernán Caballero/Cecilia Böhl de Faber no fue menos novelesca que sus ficciones. Nacida en Morges, Suiza, un 25 de diciembre, recibió una educación cosmopolita que le procuró dominio de varias lenguas y acceso a una cultura literaria europea. Llegó joven a España, se casó en tres ocasiones y enviudó las tres veces. El tercero de sus maridos, Antonio Arrom de Ayala, se suicidó en 1859, enfermo de tisis y con problemas económicos. Antes había conocido en Sevilla al escritor Washington Irving, con quien compartió relatos populares y a quien entregó manuscritos que él decía conservar como «tesoros». Instaló su mundo literario en Andalucía, entre Sevilla y Dos Hermanas, recogiendo canciones, refranes y cuentos de campesinos y criados que más tarde se transfigurarían en personajes y escenas de sus novelas. Allí se mezcló su educación cosmopolita con el costumbrismo andaluz que terminaría marcando su estilo.
El lector encuentra en sus páginas no solo cuadros de costumbres y descripciones campesinas, sino también un testimonio de la propia autora. Sus novelas tenían mucho de su vida: en ‘Clemencia’ aparecen ecos de su matrimonio fallido, el gran amor inglés y la resignación cristiana que marcaron su vida; en otras obras aparecen, disimulados bajo nombres de ficción, sus fracasos, su fe férrea. Frente a la ciudad moderna, defendía un campo idealizado, refugio moral y espiritual. Sus relatos destilan un ideario moral y religioso que hoy suena rígido, pero que entonces conectaba con una sociedad inquieta ante el vértigo del capitalismo y la industrialización. Ese conservadurismo la enfrentó a críticos como Valera o Castelar, que la consideraban arcaica, vetusta.
Con todo, su importancia como pionera es indiscutible. Fue la primera escritora española de renombre internacional. Sus obras se tradujeron al alemán, al francés, al inglés y hasta al danés, lo que la convirtió en la plumilla más afamada de su tiempo. Fue también precursora en otro terreno: el de la recopilación de cuentos populares andaluces, que transcribió y adaptó mucho antes de que España prestara atención a su folclore. Como los Grimm en Alemania, Böhl de Faber dejó un corpus de relatos que oscilan entre la leyenda piadosa y el cuento fantástico, y que anticipan una literatura infantil en ciernes.
Las razones de su disfraz, de ese transformismo en su nombre, son tan reveladoras como su literatura. Cecilia temía que su apellido germánico provocara suspicacias en un país que recelaba de todo lo extranjero, pero sobre todo era consciente de que el terreno de la novela estaba reservado a los hombres. El subterfugio de Fernán Caballero le permitió saltarse esa barrera y situarse en el centro del panorama literario. El apellido escogido tampoco fue inocente: ‘caballero’ remitía a nobleza, generosidad y distinción, atributos con los que la autora quiso blindar su voz. Hacia 1852, con varias obras ya leídas y celebradas, se supo por fin quién estaba detrás del seudónimo. La audacia le salió bien, desde luego.
El final de su vida fue sombrío, como el de tantas figuras que pasan de la gloria al olvido. Amparada durante años por los duques de Montpensier y por la propia Reina Isabel II, pudo residir en el Alcázar de Sevilla hasta la Revolución de 1868, que la desalojó de su mundo idealizado. Allí llevó una vida retirada, aferrada a sus creencias y a su correspondencia, mientras su obra iba quedando relegada por la irrupción de la gran novela realista-naturalista. Galdós, Clarín o Pardo Bazán eclipsaron el nombre de Fernán Caballero. Murió en Sevilla en 1877, todavía respetada por discípulos como el padre Coloma, pero vista ya como un vestigio de otro tiempo.